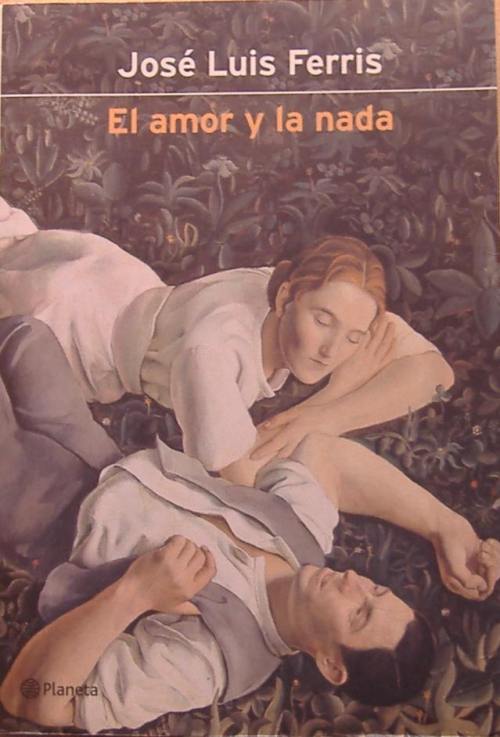El debate de los años 30: prensa ideológica o de empresa
Con la caída de la dictadura de Primo de Rivera, los intelectuales españoles se entusiasmaron con el inminente regreso de los diarios de opinión política y de divulgación apasionada de idearios y doctrinas. En su favor, la Constitución de 1931 garantizaba la libertad de prensa sin restricciones. Sin embargo, la Ley de Defensa de la República (1931) y la posterior Ley de Orden Público (1933) otorgaban a los gobiernos potestad para sancionar a las cabeceras. Su objetivo, según explicaba Azaña, no era la prensa “digna” sino los libelos “facciosos” que insultaran la integridad del sistema republicano secundado democráticamente. Para el Presidente, la República era intocable. El sevillano Manuel Chaves Nogales, republicano convencido, se aproximaba al ideario de Manuel Azaña. Hijo del periodista de El Liberal, Manuel Chaves Rey, el autor de A sangre y fuego se formó a través de las visitas a la redacción del periódico, la asistencia a representaciones de obras de su padre y las lecturas y reflexiones en el Ateneo de Sevilla. Muy consecuentemente se definía como un “pequeño burgués liberal”. Fundó (y fue redactor jefe) junto a Luis Montiel en 1930 el diario gráfico madrileño Ahora. Históricamente se ha calificado a este medio como el ABC republicano. A pesar de su calidad técnica, su buena información, sus reportajes ágiles y las colaboraciones de la talla de Unamuno, Baroja o Madariaga; las inclinaciones ideologizantes de la época menospreciaron la nueva publicación tachándola de frigia (Cruz y Dolores: 2007).